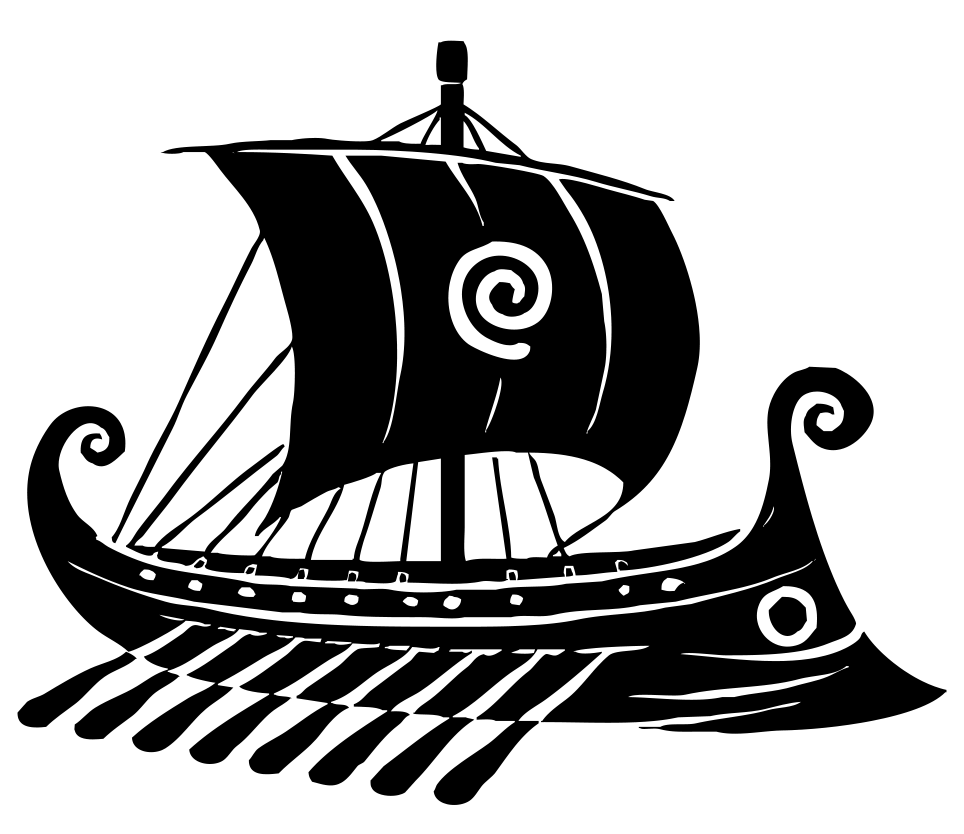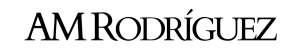Silas Barnes regresó al rancho bajo un cielo vasto y enrojecido. El sol se hundía lentamente tras las colinas, como si también él estuviera cansado de aquella tierra polvorienta y ardiente. Le dolía todo el cuerpo. Había cabalgado toda la tarde, solo, como tantas otras veces en esa vida suya que se extendía hacia atrás en un continuo bucle de polvo, sangre y distancias interminables. El viejo caballo resoplaba bajo su peso, cansado y leal, y cada crujido de la montura le devolvía algo del tiempo que había dejado atrás, del tiempo que había pasado ahí fuera, más allá de toda ley y más allá de todo hombre.
La tierra estaba cambiando. Lo había sentido durante años, pero ahora lo veía en cada nueva cerca de alambre que arañaba el horizonte, en cada cartel con pomposos nombres de compañías carroñeras. El rancho, que durante años había sido el único hogar que necesitaba, lo recibió con un silencio ajeno, como si las viejas maderas ya supieran lo que venía. Como si las paredes mismas presintieran la muerte de ese lugar y la resignación de aquel hombre.
Cuando desmontó, el caballo lo miró, tranquilo y gris bajo la luz mortecina. Silas le acarició el cuello, lento, y el animal inclinó la cabeza. Habían cabalgado juntos más años de los que quería recordar. No había palabra en el mundo que pudiera expresar el vínculo que los unía. Era una cosa muda y rota, desgastada por el tiempo, más antigua y pura que el recuerdo de cualquier amor o amistad. En cierto modo, el viejo animal y él eran lo mismo. Dos reliquias, dos anacronismos que aún vagaban por una tierra que ya no los quería.
Al entrar al rancho, vio el sobre. Estaba tirado en el suelo de madera, pálido y delgado como un hueso seco, y en la esquina se leía un sello: AT&SF. Silas lo recogió, lo abrió con manos lentas y leyó en silencio.
«Estimado señor Barnes —sonrió con ironía ante la fórmula de cortesía—, por la presente, el Ferrocarril de Atchison, Topeka y Santa Fe le notifica que su rancho ha sido seleccionado para la construcción de una nueva línea de ferrocarril, en beneficio de la nación. En base a la ley de tierras y al derecho de expropiación por el bien común, le ofrecemos una compensación justa, calculada según las tasas establecidas por el Estado…».
Silas arrugó el papel y lo tiró al suelo. Allí, en esas líneas de tinta impersonal, dentro de ese lenguaje frío y burocrático, estaba su sentencia. A esos hombres de trajes oscuros y relojes de oro no les importaba lo que esa tierra significaba para él. No veían más que parcelas en un mapa, pedazos de territorio que podían comprarse, cercarse o venderse. Pero esa era su tierra, su hogar, lo único que había tenido en este mundo, lo único que había amado, quizás más que a su propia vida. La rabia se le asentó en el pecho como un tumor frío, pero la dejó estar. No había nadie contra quien descargarla, nadie con quien pelear. Aquel era un enemigo sin rostro.
Miró el papel arrugado por última vez, escupió en el suelo, salió del rancho y montó de nuevo. Ordenó al caballo que lo llevara al pueblo, y el viejo animal obedeció sin resistencia, comprendiendo la necesidad de aquel último viaje. Durante el trayecto, Silas vio la hilera de postes de telégrafo que se extendía como una cicatriz por el horizonte. Las cuerdas que cruzaban el cielo parecían cortar el aire mismo, fragmentando la inmensidad que Silas había sentido como suya, suya y de nadie más, durante toda su vida. Habían convertido el aire en algo domado, algo cercado. Algo extraño.
En el pueblo, se detuvo frente al salón de siempre, el único edificio que había resistido los cambios de los últimos años. Allí dentro todavía olía a sudor y a whisky barato, y el polvo se acumulaba en los rincones en un alarde de resistencia. Se sentó en una mesa de madera astillada, pidió una copa y se la llevó a los labios sin prisa. Brindó al aire, como en un funeral.
Entonces lo vio. Un muchacho muy joven, recién llegado del este, vestido de manera pulcra y con un sombrero nuevo que relucía bajo la luz tenue del salón. El muchacho se acercó a su mesa con una sonrisa ansiosa y se inclinó hacia él, como si Silas fuera el héroe de alguna leyenda que había escuchado en su niñez.
—¿Es usted Silas Lobo Barnes? —preguntó el joven con un brillo en los ojos que el viejo no entendió—. Me dijeron que usted era uno de los últimos vaqueros de verdad. Que vivió ahí afuera, enfrentándose a bandidos, peleando contra indios y cuatreros, cabalgando en tierras que ahora ya nadie recuerda.
Silas lo miró. Había algo en el rostro del muchacho que le resultaba insultante. Esa pureza, esa ignorancia. Aquel chico no sabía nada, nada de lo que realmente significaba vivir en el Oeste. Para él, la tierra salvaje no era más que un escenario, una ilusión romántica. Silas levantó su copa y la bebió hasta el final antes de responder.
—Esos tiempos murieron antes de que tú nacieras, hijo. No queda nada aquí.
El muchacho sonrió. Creyó que Silas bromeaba.
—Pero yo quiero aprender. Vine hasta aquí para aprender. Quiero vivir como vivieron ustedes.
Silas soltó una carcajada seca, amarga, que sonó como el crujido de un árbol muerto.
—¿Vivir? Aquí no queda nada que aprender, hijo. Has llegado tarde. El Oeste está muerto, lo mataron esos mismos hombres que te mandaron aquí. Ahora solo hay tierra en venta y trenes que la cruzan.
El muchacho se quedó en silencio, confundido, sin saber cómo responder. Silas lo miró una última vez y se levantó, dejando la copa vacía en la mesa. Lanzó una moneda al tabernero y salió del salón sin decir palabra. El aire frío de la noche le golpeó la cara.
Regresó al rancho cuando la luna empezaba a escalar las mismas colinas de siempre, tiñendo de plata el añil de la noche, como siempre. Todo parecía ser como lo era siempre, solo que no lo era. Silas se quedó de pie, mirando esa casa que había construido con sus propias manos, esa casa que había sido su refugio y su cárcel, su único consuelo en los años de soledad. Sabía lo que tenía que hacer. Con la misma calma con la que había aprendido a cabalgar, con esa resignación que se había convertido en su única compañía, encendió un par de antorchas y se dirigió al establo.
Roció las paredes con licor del malo y se detuvo un instante para contemplar su hogar por última vez. Inspiró profundamente y lanzó las antorchas contra las vigas. El fuego se expandió lento al principio, tímido, como si aún dudara de lo que iba a consumir, pero pronto las llamas se elevaron abrazando la madera, comenzando a devorar toda una vida. El rancho ardía en la oscuridad, y el violento crepitar le recordaba al sonido de las balas en los días en que aún tenía fuerza en los brazos, en que aún era dueño de su destino.
Se alejó despacio, su rostro iluminado por las llamas, y cuando el rancho comenzó a desplomarse contra el suelo, sintió una paz extraña. Prefería ver su hogar reducido a cenizas antes que entregárselo al enemigo invisible que venía desde el este, con sus trajes y sus relojes y sus palabras calculadas.
Y, en ese momento, mientras observaba cómo el fuego lo consumía todo, sintió que, de algún modo, él también se consumía. Sabía que no había lugar para él en el nuevo mundo, y eso estaba bien.
No había tristeza en su rostro, solo una paz vacía.
Se acercó a su caballo y le susurró.
—Ve en paz, Relámpago. —Una tímida lágrima comenzó a surcar las arrugas de su mejilla mientras liberaba al animal de la silla y los arreos—. Aún quedan
pastos aquí para tus últimos días. Disfruta, muchacho. —Le dio un beso en la frente y una palmada en la grupa—. ¡Arre!
El viejo subió una pequeña loma y se sentó junto a un álamo. Miró una última vez al horizonte, donde la silueta de su fiel amigo se recortaba ya contra el fulgor naranja de las llamas de su hogar y el humo de un tren que se acercaba anunciando una nueva era.
Silas Barnes desenfundó su revólver por última vez. El Oeste moría esa noche.
Y él con él.
© A. M. Rodríguez – 2025